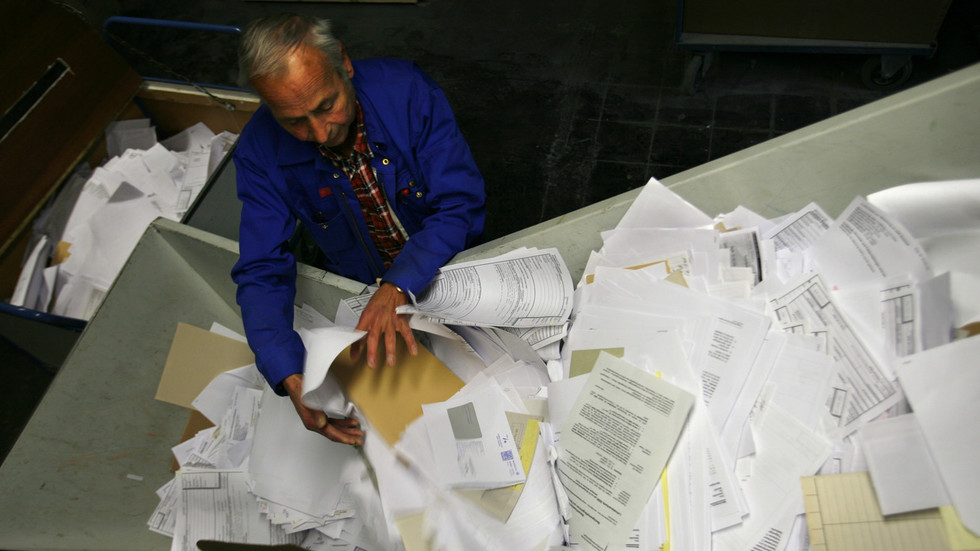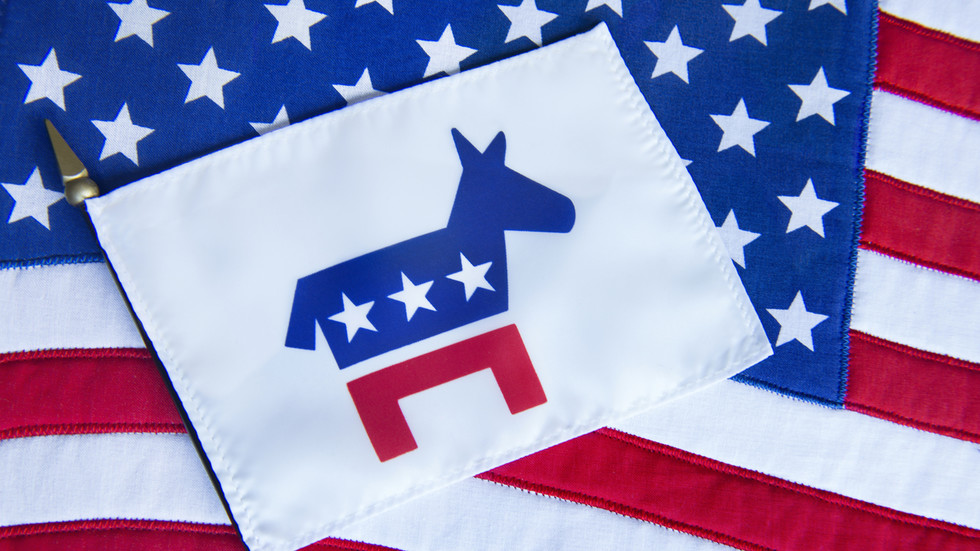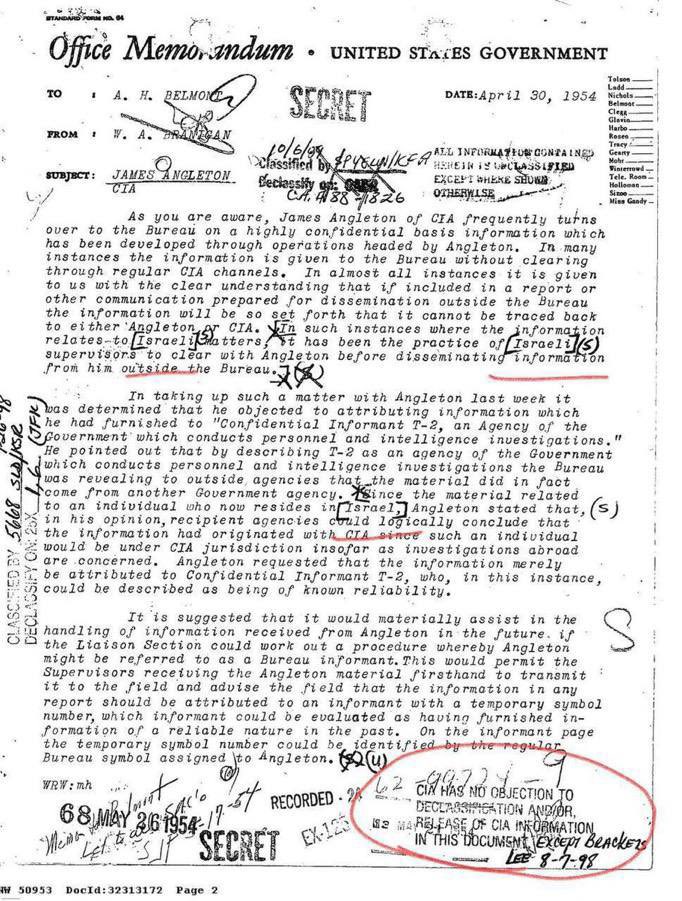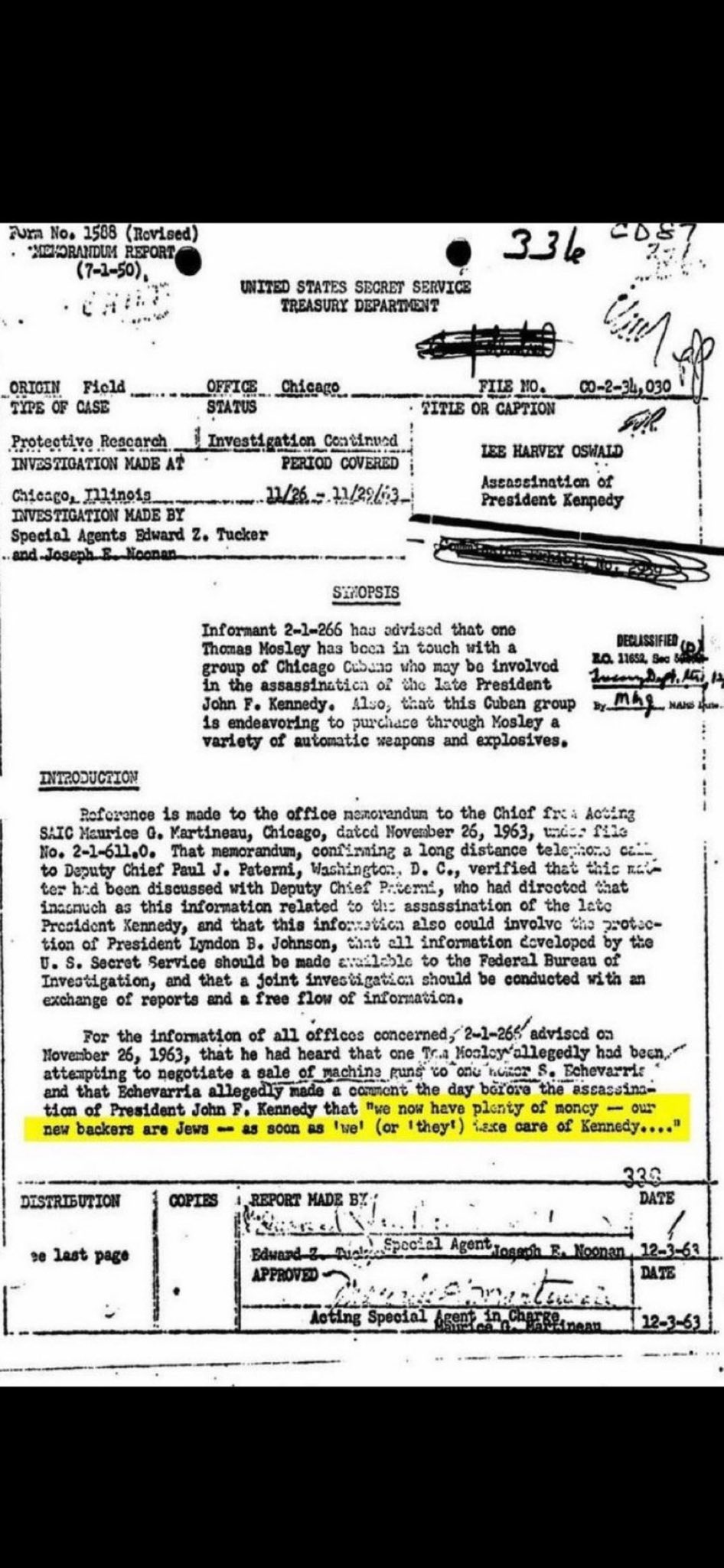It’s much easier to invoke inept comparisons than to analyze and combat the systemic decadence and decline of America

www.rt.com
Donald Trump es lo más alejado del 'fascista' que le tachan sus enemigos
Es mucho más fácil invocar comparaciones ineptas que analizar y combatir la decadencia y el declive sistémicos de Estados Unidos.
La crítica omnipresente y constante que la llamada "izquierda" socialdemócrata de Estados Unidos hace a Donald Trump –es decir, que lo considera un "fascista"– no sólo es inexacta, sino que no logra comprender a Trump como un fenómeno político moderno único.
Trump no es un fascista.
El fascismo surgió en la década de 1920 como un movimiento político revolucionario internacionalista históricamente específico que buscaba derrocar tanto a la democracia liberal como al comunismo, manteniendo y preservando al mismo tiempo el orden económico capitalista.
Como señaló el historiador y filósofo húngaro Gyorgy Lukacs en el epílogo de su libro La destrucción de la razón, publicado en 1953, es simplemente imposible que la ideología fascista sirva como ideología dominante en Europa o América en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Esto no significa que las ideologías democráticas liberales dominantes en Occidente no puedan manifestar componentes profundamente iliberales. Tampoco significa que dichas ideologías no puedan generar contraideologías autoritarias que puedan llegar a ser influyentes y dominantes.
Incluso en la década de 1930, el fascismo seguía siendo un movimiento político subterráneo en aquellos países occidentales (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia) en los que la democracia liberal se había convertido en la ideología política predominante en el siglo XIX y después de la Primera Guerra Mundial.
Alemania e Italia fueron excepciones –estados nacionales que se formaron de manera autoritaria en la segunda mitad del siglo XIX– en los que la democracia liberal no logró prevalecer como sucedió en otras partes de Occidente.
Trump no es fascista porque, a diferencia del fascismo, el trumpismo no constituye una ideología coherente. De hecho, en cierto sentido, Trump no es en absoluto un político ideológico.
El contraste con el fascismo es marcado.
El nacionalsocialismo fue un movimiento político basado en una ideología coherente: una amalgama del antisemitismo racial polaco y la ideología liberal eugenésica del siglo XIX. Hitler buscó impulsar un cambio social y político revolucionario en Europa, y más allá, mediante medios biológicos y la agresión militar.
Trump es completamente incapaz de formular un programa así, e incluso si lo hiciera, resultaría poco atractivo para el electorado estadounidense. El trumpismo tampoco es una ideología expansionista agresiva en política exterior, y mucho menos genuinamente revolucionaria.
Es, por tanto, absolutamente absurdo que los políticos demócratas liberales y sus aliados aduladores de los medios occidentales sigan calificando a Trump de fascista.
Una categorización tan falsa de Trump revela la mentalidad fundamentalmente ahistórica de sus críticos y, más importante aún, su incapacidad intrínseca para participar en cualquier tipo de crítica significativa de la expansión de la hegemonía global estadounidense desde 1945 y sus consecuencias corruptoras internamente en Estados Unidos.
En este sentido, los críticos de Trump carecen de la integridad y la perspicacia de los críticos norteamericanos de principios de la década de 1960 que criticaron el creciente imperio norteamericano –como Barrington Moore Jr, William Appleman Williams y Gore Vidal–, así como de los críticos norteamericanos contemporáneos de ideas afines, como John Mearsheimer y Jeffrey Sachs.
Esto nos lleva de nuevo a Trump y su política exterior.
A diferencia de sus predecesores neoconservadores (tanto demócratas como republicanos, y no debe olvidarse que el movimiento neoconservador empezó dentro del Partido Demócrata de Jimmy Carter, no con George W. Bush), Trump es un aislacionista; el aislacionismo es una tendencia extremadamente fuerte en la política estadounidense durante más de 250 años.
Los padres fundadores de Estados Unidos advirtieron sabiamente que su país no debía involucrarse en
“enredos extranjeros” , porque tenían experiencia de primera mano de cómo el Imperio Británico había oprimido a sus súbditos coloniales.
También comprendían cómo el imperio había corrompido y desvirtuado la política interna británica. Washington, Adams y Jefferson temían las consecuencias para la nueva república estadounidense si, mutatis mutandis —en la elocuente frase de Edmund Burke—,
«los infractores de la ley en la India se convertían en los creadores de la ley en Inglaterra».
Woodrow Wilson ganó las elecciones presidenciales de 1916 como el político
que mantuvo a Estados Unidos fuera de la guerra. Entró en la guerra solo después de que la campaña submarina alemana continuara hundiendo buques estadounidenses, y para salvar a Occidente del espectro del comunismo tras la Revolución Rusa de 1917.
Sin embargo, el Senado estadounidense, aislacionista, posteriormente se negó a respaldar el internacionalismo de Wilson y vetó la adhesión de Estados Unidos a la Liga de Naciones.
De la misma manera, Franklin D. Roosevelt sólo entró en la Segunda Guerra Mundial después del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, más de dos años después de que la guerra hubiera comenzado.
Desafortunadamente, todos los presidentes estadounidenses de la posguerra, hasta Trump, dejaron de lado el aislacionismo y comprometieron firmemente a Estados Unidos con la expansión global de su imperio. Y, desde el régimen de Carter en adelante, los neoconservadores han enmarcado la política exterior expansionista y agresiva de Estados Unidos.
De ahí la Guerra Fría, las guerras equivocadas en Vietnam, Irak y Afganistán, y la expansión desastrosamente provocadora de la OTAN impulsada por Estados Unidos durante los últimos 30 años.
La postura de política exterior de Trump constituye una ruptura decisiva con el pasado.
El aislacionismo de Trump es evidente en su firme determinación de poner fin al conflicto de Ucrania. También ha dado los primeros pasos para poner fin a la brutal opresión colonial del régimen reaccionario de Netanyahu sobre los palestinos en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, aún no está claro si esto tendrá éxito.
Y si el aislacionismo de Trump se extenderá a acuerdos con Irán y China es, en esta etapa, una pregunta muy abierta.
¿Qué hay entonces de las políticas internas de Trump? Aquí ya son evidentes sus tendencias autoritarias y antiliberales hacia la democracia.
Trump está decidido a reformar el Poder Judicial, el Departamento de Justicia, el FBI y cualquier otra institución nacional que no apoye cobardemente su agenda nacional. Esto no debería sorprender: Trump siempre ha despreciado abiertamente la democracia liberal, la Constitución y el Estado de derecho.
Trump también ha actuado con gran rapidez para desmantelar las ideologías autoritarias progresistas y sus insidiosas consecuencias. También ha tomado medidas para poner fin a la desastrosa política migratoria de fronteras abiertas promovida y facilitada por Obama y Biden.
Aún no está claro si Trump logrará implementar con éxito su agenda nacional. Ya se han presentado recursos constitucionales contra algunas de sus órdenes ejecutivas ante los tribunales, y se esperan más.
Esta semana, Trump pidió el impeachment de aquellos
“jueces corruptos” que han fallado en contra de algunas de sus órdenes ejecutivas, lo que provocó una reprimenda pública sin precedentes por parte del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
Está claro, pues, que los intentos de Trump de ignorar la Constitución conducirán a una grave crisis constitucional y a una intensificación concomitante del conflicto político durante los próximos cuatro años.
Es difícil predecir cuán resilientes serán las instituciones democráticas liberales ante el ataque de Trump, teniendo en cuenta que muchos de estos organismos se han debilitado y corrompido bajo administraciones demócratas anteriores.
Sin embargo, una cosa está clara: los destrozados demócratas no pueden actualmente oponer una resistencia política efectiva a los programas de política interior y exterior de Trump. No en vano, Trump se burló con desprecio de «Pocahontas» Elizabeth Warren durante su reciente discurso ante el Congreso.
Kamala Harris ha desaparecido de la vista, y el ultraconservador Gavin Newsom se retractó recientemente de su anterior defensa de las atletas transgénero en el deporte femenino. Sin embargo, esto difícilmente constituye una alternativa política viable al trumpismo.
El dilema de los demócratas se puso de manifiesto recientemente cuando criticaron a Trump por socavar la libertad de expresión en Estados Unidos al cerrar la agencia de propaganda estadounidense, USAGM. Sin embargo, estos son los mismos demócratas que durante décadas han defendido una "cultura de la cancelación" autoritaria que ha socavado la libertad de expresión y destruido las carreras de cualquiera que haya tenido la valentía de oponerse a sus ideologías progresistas.
Aún más preocupante para los demócratas es que las élites estadounidenses que antes los apoyaban ahora están cambiando de rumbo político y se están uniendo al régimen de Trump, al igual que las élites francesas liberales del siglo XIX hicieron las paces con el régimen autoritario de Luis Napoleón. No hay que olvidar que Elon Musk y Robert Kennedy Jr. fueron fervientes demócratas que denunciaron a Trump como fascista.
¿Cómo podemos entonces categorizar apropiadamente a Trump como político?
Es, por supuesto, un caso singular. Trump es, ante todo, un político célebre moderno, entre cuyas filas también debe contarse el inepto Vladimir Zelenski. También es un populista que conquistó el Partido Republicano tras comprender (como no lo hicieron otros candidatos de terceros partidos) que conquistar un partido importante era la única manera de que un político de un tercer partido pudiera llegar a la presidencia.
Trump es, pues, un nuevo tipo de político: un populista famoso y moderno.
Entre sus predecesores se encuentran William Jennings Bryan y George Wallace, y comparte con ellos su retórica de "hombre común", su antiintelectualismo, su desprecio por la democracia liberal y el conservadurismo tradicional, así como su programa de demonización de las élites de la Costa Este y Washington. Y, al igual que sus predecesores populistas, Trump promete revitalizar milagrosamente a un Estados Unidos debilitado y corrupto.
Trump también tiene mucho en común con Luis Napoleón. Elegido presidente de la nueva República Francesa en 1848, Luis Napoleón, al estar constitucionalmente impedido de un segundo mandato presidencial, dio un golpe de Estado en 1851, disolvió el parlamento y se autoproclamó emperador. Gobernó Francia de forma autoritaria y represiva durante los siguientes 20 años, hasta que la derrota militar en la guerra franco-prusiana provocó el colapso de su régimen.
Trump también tiene prohibido por ley postularse a la presidencia en 2028, y bien podría intentar anular este impedimento legal para un tercer mandato. En febrero de 2025, publicó una imagen suya con una corona y la leyenda
"Viva el Rey".
Pero la modernidad de Trump y la naturaleza fundamentalmente cambiada de la política en Estados Unidos en las últimas décadas hacen que tales comparaciones históricas sean inútiles y engañosas.
Trump se convirtió en presidente en una sociedad estadounidense decadente dominada por una cultura de celebridades sin sentido, en la que ya no había una élite educada ni un público educado; en la que los valores liberales y las nociones básicas de decencia se habían derrumbado por completo; y en la que la política había caído en una irracionalidad completa y se había convertido en un espectáculo poco edificante y brutal similar a un programa de televisión basado en celebridades.
Estos cambios fundamentales precedieron con creces la entrada de Trump en la política, y sin ellos no habría sido posible que llegara a la presidencia. Solo en un Estados Unidos que se había degenerado hasta este punto, el populismo, en su nueva forma trumpiana, pudo convertirse en una fuerza política dominante.
Lukacs en la obra citada anteriormente predijo que la expansión del Imperio estadounidense resultaría en una decadencia cultural interna y en la corrupción de la política estadounidense.
Lukács destacó varios aspectos de esto, incluyendo el aumento de la delincuencia juvenil, sin siquiera imaginar los tiroteos escolares que ahora son habituales en Estados Unidos. Tampoco podría haber imaginado la naturaleza degenerada de una cultura popular que ensalzaba a una "celebridad" como Sean "Diddy" Combs y continúa explotando su estatus de celebridad mientras, tardíamente, busca destruirlo.
Donald Trump no es un fascista.
Es un populista famoso moderno cuya elección como presidente es un síntoma de la decadencia y el declive irreversibles de la política estadounidense contemporánea y de la sociedad estadounidense en general.
Sin embargo, los críticos socialdemócratas de Trump no pueden aceptar esta categorización de Trump porque implica admitir que la sociedad estadounidense se ha degenerado cultural y políticamente en las últimas décadas, un estado de cosas del que ellos mismos son los principales responsables.
Es mucho más fácil simplemente tildar a Trump de fascista e ignorar la continua decadencia y declive de Estados Unidos.